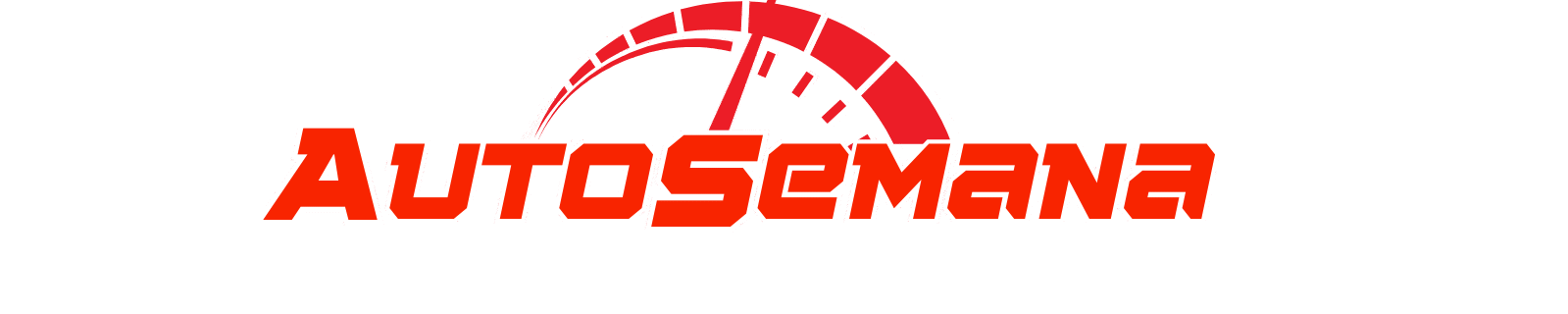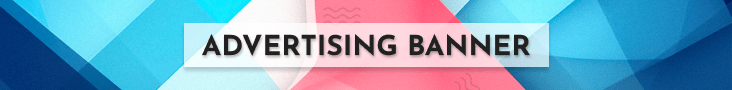Puede decirse que en el corazón de la transición energética hacia electrificación de la industria del automóvil y hacia las energías renovables hay un elemento que brilla con fuerza: el litio. Presente en las baterías de coches eléctricos, teléfonos móviles y sistemas de almacenamiento energético, se ha convertido en el oro blanco de nuestro tiempo. Pero lo que parece un material que nos acerca al futuro también nos arrastra a dilemas profundamente humanos y políticos, muchos de ellos con raíces en el pasado colonial, la explotación de recursos naturales y la desigualdad global.
Desde el llamado triángulo del litio, que abarca vastas zonas de Argentina, Bolivia y Chile, hasta los yacimientos emergentes en África y Europa, su extracción despierta tensiones. El proceso requiere grandes cantidades de agua, altera ecosistemas y afecta a comunidades indígenas que, en muchos casos, nunca fueron consultadas. La paradoja es clara: buscamos una movilidad limpia alimentada por una cadena de suministro que, en ocasiones, no lo es.
En 2022 se consumieron unas 130.000 toneladas de litio equivalente; para 2030 se espera superar las 700.000 toneladas anuales. Un coche eléctrico de gama media (con batería de 60 kWh) requiere entre 8 y 10 kg de litio refinado.
Los principales productores de litio son:
Uno de los principales dilemas ambientales del litio es el uso intensivo de agua. Para extraer una tonelada de litio de salmuera en el altiplano andino se necesitan, en promedio, 2,2 millones de litros de agua. En regiones como el Salar de Atacama, en Chile, este proceso ha generado una severa competencia por los recursos hídricos, afectando a la agricultura, el ganado y la vida cotidiana de las comunidades locales.
En entrevistas recogidas por medios como The Guardian y Reuters, líderes indígenas atacameños han denunciado la falta de transparencia en los procesos extractivos y la escasa participación comunitaria en la toma de decisiones. A menudo, las promesas de empleo o desarrollo no compensan la pérdida de acceso al agua o el deterioro del territorio ancestral. De nuevo, el patrón se repite: el norte industrializado avanza hacia la descarbonización mientras el sur global asume el coste ambiental y social.
Ante la creciente demanda de litio (se estima que el consumo mundial se multiplicará por 5 antes de 2030) la Unión Europea ha declarado este mineral como “crítico” para su soberanía tecnológica. Se han identificado proyectos mineros en países como España, Portugal, Alemania y Serbia, con la intención de reducir la dependencia de proveedores como China o Australia.
Sin embargo, la reacción ciudadana en lugares como Cáceres o el norte de Portugal ha sido contundente: movimientos vecinales y ecologistas rechazan proyectos como el de Valdeflórez por su impacto en el entorno natural, la amenaza a la biodiversidad y el temor a repetir errores del pasado. La paradoja se intensifica: ¿puede Europa liderar la movilidad eléctrica sin abrir heridas sociales o medioambientales en su propio territorio?
El litio también está en el centro de un nuevo mapa geopolítico. Empresas chinas como Ganfeng Lithium o Tianqi Lithium han adquirido participaciones clave en minas de América Latina, Australia o África. Al mismo tiempo, Estados Unidos promueve alianzas estratégicas para asegurar su suministro, mientras Europa trata de establecer cadenas de valor propias con iniciativas como la Alianza Europea de las Baterías.
Pero más allá de los bloques, está la pregunta crucial: ¿quién se beneficia realmente del litio? ¿Las comunidades que viven sobre los yacimientos? ¿Los consumidores de los países industrializados? ¿Los fondos de inversión y gigantes tecnológicos? La historia del litio no se entiende sin pensar en las dinámicas del “extractivismo verde”, donde el objetivo es frenar el cambio climático, pero no siempre se cuestionan los modelos de producción y consumo que lo alimentan.
Para que el coche eléctrico sea realmente una solución sostenible, no basta con eliminar las emisiones del tubo de escape. Es imprescindible pensar en todo su ciclo de vida, desde la minería hasta el reciclaje. Existen avances prometedores: baterías sin cobalto, proyectos de extracción directa menos contaminantes, iniciativas de economía circular y propuestas para fabricar baterías en Europa con materias primas locales y condiciones laborales justas.
También está creciendo el debate sobre el “derecho a decir no” de las comunidades afectadas por megaproyectos. Incluir sus voces, respetar sus tiempos y consensuar modelos de desarrollo es clave para que la transición energética no repita las injusticias del pasado con nuevos ropajes.
Temas
La paradoja del litio: 2.200.000 litros de agua para extraer una tonelada de salmuera, el mineral del futuro obliga a mirar al pasado